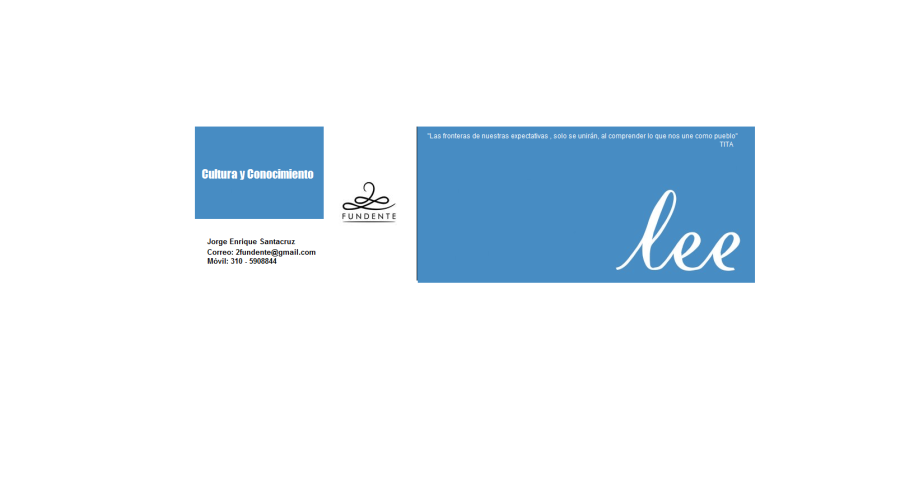“Los pueblos miran su fisonomía y se reconocen en su historia a través de quienes han contribuido a solidificar los cimientos de su nacionalidad”
Bernardo Jiménez Lozano
Continuando con el propósito de exaltar los valores que distinguen a los vallecaucanos y así contribuir a; cuidar, conocer y querer lo nuestro, que es a su vez, lo que nos da el sentido de pertenencia por nuestra tierra, LEE en esta ocasión, exalta la música vallecaucana con un artículo escrito por el escritor Medardo Arias en su columna Castillo de Proa, la vida y obra de los artista y maestros de la música: Enrique Millán Gómez y Santiago Velasco Llanos.
Por otra parte y con el propósito de difundir lo que es un humedal y su importancia en el equilibrio del ecosistema, trascribimos la columna; Humedales de Cali escrita por José Antonio Aguilera
.
Contenido
1. Música Vallecaucana – Medardo Arias Satizabal
2. Enrique Millán Gómez – Biografía
3. Santiago Velasco Llanos -. Biografía
4. Los humedales de Cali.- José Antonio Aguilera.
1. Música Vallecaucana
Castillo de Proa
Medardo Arias Satizabal
Escribir la historia de la música en cualquier región del mundo, compromete una intención poética, la misma que llevó a Enrique Millán Gómez, desde su estro, a investigar en los anales de esta región de Colombia para saber cuál ha sido el devenir de esta, una de las más altas expresiones del arte.
Lo ha hecho como quien pulsa una guitarra y se da a hacer en sus cuerdas esos florilegios que tanto amamos quienes somos dados a escuchar el tiempo en la boca de un diapasón.
Reconozco en Millán la sencillez del artista, empeñado, no obstante, en la diaria criba de sus propósitos estéticos, en esa lectura total del universo a la que no son ajenos los espíritus valerosos. Concertista, compositor e investigador, requirió de la paciencia del profesor para completar este libro, ‘Memorias musicales del Valle del Cauca’, en el que compila el acervo, de manera prolijamente ilustrada, desde los Calima y la música ancestral, hasta las epifanías de Santiago Velasco Llanos, el Mono Núñez, y las expresiones urbanas que cantan desde la salsa o el currulao.
De la mayor importancia en este volumen, las canciones y coplas populares de Jorge Isaacs, las cuales pueden equipararse con los versos sencillos del cubano José Martí.
“Como hay en el mar arenas/ hay en mis melancolías/ todo soy/ todo agonías/ corazón lleno de penas…”, dijo Isaacs; “Tiene el leopardo un abrigo/ en su monte seco y pardo/ yo tengo más que el leopardo/ porque tengo un buen amigo…”, cantó Martí. “Te quiero como a mis ojos/ como a mis ojos te quiero/ pero más quiero a mis ojos, porque mis ojos te vieron…” escribió Isaacs; “cultivo una rosa blanca/ en mayo como en enero/ para el amigo sincero, que me da su mano franca”, ripostó Martí.
Por su libro, conocemos ahora la Banda Tradicional Vallecaucana que dirigió el maestro Julio Cuadros en el Siglo XIX; pero también podemos acercarnos a la obra de Edmundo Dante Arias Valencia, el compositor tulueño que dejó para la historia obras como ‘Ligia’, o el bolero ‘Evocación’.
Aquí, por estas páginas, discurren Peregrino Galindo, Marco Rayo, Pedro María Becerra, Antonio María Valencia, Jerónimo Velasco González, Alberto Guzmán Naranjo, Luis Carlos Figueroa, Francisco Vergara, Martha Lucía Calderón, Alba Estrada, Carlos Villa, Claudia Calderón, Emperatriz Figueroa, Pedro Morales Pino, Héctor González, Ricardo Cobo Sefair, Clemente Díaz, Alfonso Castillo, Gustavo Sierra Gómez, Diego Estrada Montoya, Mario Gómez Vignes, Jairo Varela, entre muchos otros que hoy dan lustre a la música vallecaucana.
La realización de este libro fue posible gracias al apoyo de Manolo Suso, Armando Barona Mesa, Adolfo Vera Delgado, Leonardo Medina Patiño, Humberto Botero Jaramillo, María Helena Quiñonez, Olga Sefair de Cobo, Blanca Ruth Garcés Salcedo, el Museo de Arte Colonial y las Hermanas, Misioneras Agustinas Recoletas. También contó con la participación del extinto poeta de Barbacoas, Fabio Arias Figueroa, quien tuvo a su cargo la corrección general del volumen.
Brindemos pues por este nuevo suceso cultural, referencia obligada, desde hoy, para historiadores, estudiantes, profesores, que deseen conocer cuánta música puede producir esta tierra besada por innumerables ríos musicales. Como anotó Don Juan de Castellanos en su Elegía de Varones Ilustres de Indias, “tierra buena, tierra buena que pone fin a nuestra pena, tierra bastecida de oro, tierra para hacer casa…”.
2. Enrique Millán Gómez.

Concertista, profesor de historia de la música y apreciación musical, compositor de obras de cámara, sinfónicas y corales.
Nació en Cali en 1957. Estudia con Hernán Moncada y Alfonso Castillo en el “Conservatorio Antonio María Valencia”; discípulo de Álvaro Ramírez Sierra, y con Luis Carlos Figueroa. Historia de la música con Hernando Restrepo, estudia laúd en: “The Royal Collage of Music”. Estudió con José Luis Rodrigo en Granada y Santiago de Compostela y estudiante becario (1983) del legendario Andrés Segovia”, en Almuñécar (Granada). Ha estudiado interpretación “historicista”, con Jordi Savall y E. Garrido: “Renaissance and Barroque Music, Mc´Guill University”.
Docente de la Universidad del Cauca, Universidad Pedagógica Nacional, Academia Cristancho y en instituciones vallecaucanas (Tuluá, Palmira, Cali).
3. Santiago Velasco Llanos.

Nace en Cali, Colombia, el 28 de enero de 1915 en el tradicional barrio de San Antonio, en el Empedrado. Fallece en Cali, Colombia, el 15 de Mayo de 1996 las 02:30 am. a los 81 años de edad en el Barrio La Flora en el norte de la ciudad. Su familia es de artesanos: su padre es zapatero y en la familia de la madre son orfebres. Santiago Velasco González, su padre hace parte, con el trompetín, de la “Orquesta Cali”, que ameniza los eventos sociales de la época, así como las primeras salas de cine mudo (a comienzos del siglo XX). Su tío es el compositor Jerónimo Velasco (1890-1963) quien se residencia en Bogotá a comienzos del siglo XX; de grata recordación en los círculos musicales de la capital de la República en la primera mitad del siglo XX. En los meses de Junio a Octubre toda la familia (14 personas) se va a la Montaña (Pichindé) en los Farallones de Cali a refrescarse del intenso calor.
LEER más.
Santiago Velasco Llanos – Escuchar su música.
4. Los humedales de Cali.

El 2 de febrero de cada año, es el Día Mundial de los Humedales, es por esto que se basa la columna para que conozcamos más de los humedales de Cali.
La definición de humedal es una zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres
Los humedales, considerados por muchos como los ecosistemas más productivos del planeta, en cuanto a recursos naturales se refiere. Cumplen funciones ecológicas fundamentales como: ser reguladores de los regímenes hidrológicos (protección contra fuertes lluvias, mitigación de inundaciones, almacenamiento de agua para la época de sequía), hábitat de una gran diversidad de flora y fauna, controlador de la erosión, purificador de agua y lugar para la recreación y turismo.

1. Humedal de La Riverita. Ubicado en el kilómetro 3, vía a la Buitrera. Permanece en buen estado, limpio y preservado. Con alta población de aves.
2. Humedal de Los Cámbulos. Se localiza en la calle 9 con carrera 47, donde aparece bordeado por construcciones y encerrado entre las rejas.
3. Humedal de Las Garzas. Este humedal se encuentra en la avenida La María, en Ciudad Jardín. Gracias a su estado, recibe diversas aves migratorias.
4. Humedal Las Orquídeas. En la diagonal 120, junto al canal de la CVC, se encuentra este humedal con altos niveles de contaminación y quemas.
5. Humedal Del Cisne. Numerosa flora y fauna tiene este humedal en la carrera 105 con calle 13, en Ciudad Jardín. Presenta alta calidad en su agua.
6. Humedal El Retiro. Al lado de la avenida Cañasgordas, este humedal cuenta con una pequeña isla y se aprecia actualmente un nivel de deterioro.
7. Humedal Panamericano. En la vía Cali-Jamundí, este humedal presenta abandono, maleza y falta de control. Está prohibido pescar allí.
8. Humedal del Limonar. En pleno barrio que lleva ese nombre, calle 15 con carrera 62, está encerrado con alambres de púa. Está abandonado y deteriorado.